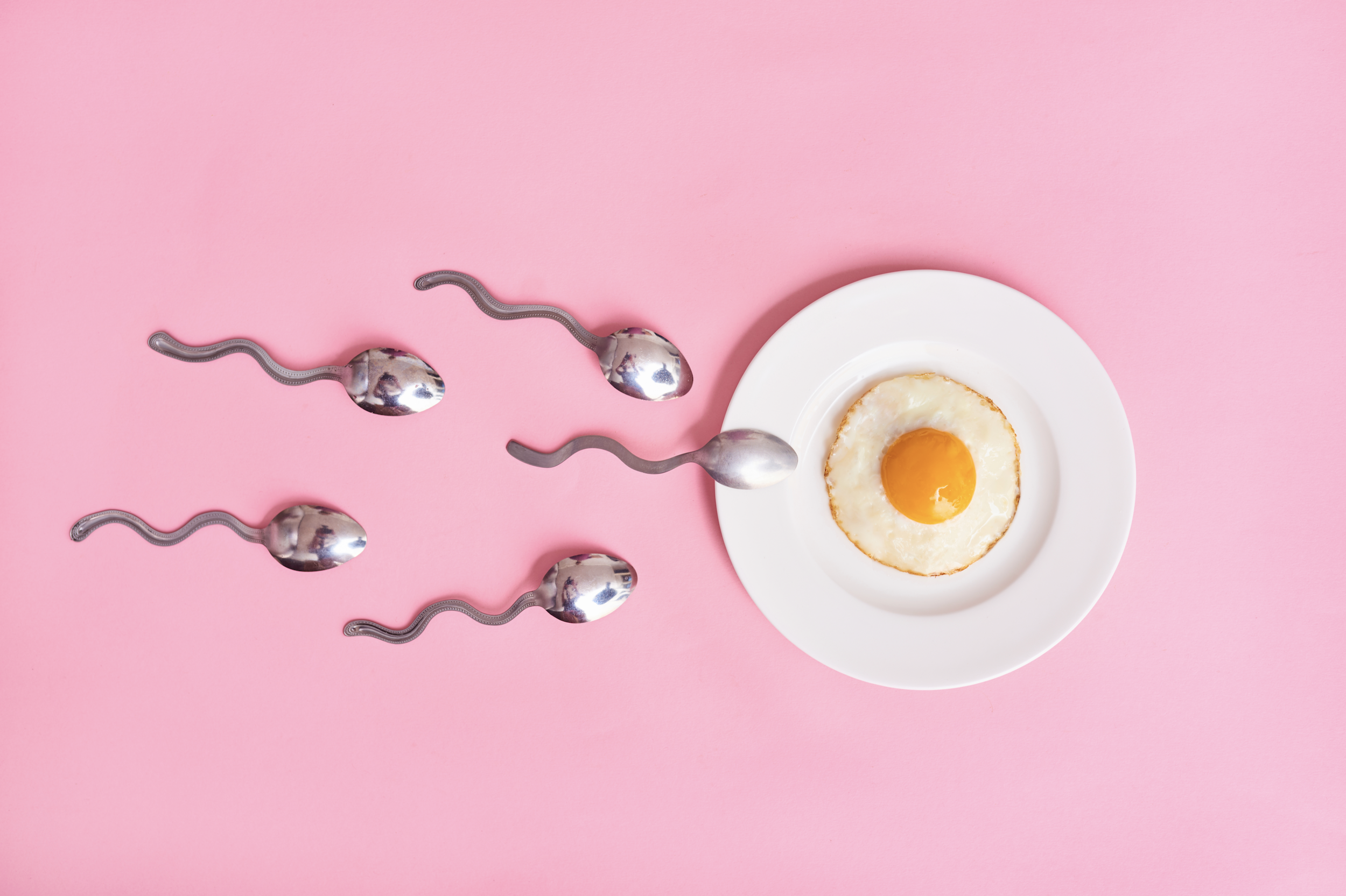No me gusta ser mamá. Y el mero hecho de escribirlo se siente como un sacrilegio dactilar. Lo había escrito antes, es más, lo había escrito con más intensidad: “odio ser mamá” pero junté las letras en un cuento, las puse en boca, no, mentira, las puse en el pensamiento de un personaje. Una mujer recién parida que no podía escuchar sus propios pensamientos por debajo de los gritos de su recién nacido. Pero han pasado 4 años y sigue sin gustarme ser mamá. Soy buena con los números. No estudié matemáticas. No entiendo Excel, pero sin embargo puedo sacar cálculos mentalmente con bastante facilidad, calculo propinas de tan solo mirar una cuenta, resto descuentos tan pronto encuentro la etiqueta de algo que me gusta, pero no me gustan las matemáticas. Ser bueno en algo no implica que te guste, pero al menos se empieza con ventaja. Mi abuela me plantó en la mente que uno tiene responsabilidad con sus talentos, casi una obligación con lo que se te da. Otra culpa católica que por poco me hace estudiar ingeniería sin ningún tipo de gusto por los cálculos. También puede ser problemático dedicarse a algo, no solo porque te gusta, sino porque eres bueno en ello, sencillamente porque puedes. Escribir me ha abierto todas las puertas, pero fuera del desnudo que conlleva, no lo siento valiente porque siempre se me ha hecho relativamente fácil. Pongo los dedos en el teclado y el huracán que siempre tengo en la mente se me derrama por las veintiséis teclas. Pero ser mamá no me sale natural. Es diariamente intentar algo en lo que no soy buena y que encima no me gusta. Soy Sagitario, soy hedonista, soy egoísta, no me gusta servir, no me gusta deber favores, odio que me saquen cosas en cara, tengo dificultad con la autoridad, mi instinto es siempre irme en contra de lo que se supone, no me gustan los planes, detesto las listas, me encanta estar sola y tengo profundos ichus (sí, mal español de issues) con el compromiso en general, contratos a largo plazo, hipotecas, compras de autos y matrimonios por razones que no vienen al caso. Cualquier reclutador leería mi perfil y jamás me consideraría para el trabajo más difícil y peor pagado del mundo. Mi personalidad es la antítesis de la santísima y devota maternidad. Siempre le tuve miedo a ser mamá y hoy confirmo que mis pánicos fueron altamente subestimados.
No me gusta esta versión mía que se levanta una hora antes a cortar pan en triángulos, queso en cuadrados y a hacer pancakes con chispitas de colores. No confío en esta yo que saca los uniformes el día antes y se asegura de tener las ropas de práctica y juegos limpias. No asumo esta bipolaridad de necesitar continua y constantemente un descanso y un espacio a todas horas y mangarme mirando fotos suyas cuando no estoy con él. Necesitar un tiempo de solo adultos y hablar sin parar de sus ocurrencias. Dejarlo con mami y exigir fotos cada 20 minutos. Exijo fotos del sujeto que apenas lleva mil seis cientos días de vida y sin embargo tengo una biblioteca de casi cincuenta mil fotos de él, en todos los ángulos, de todos los humores e incluso múltiples tomas borrosas, las cuales soy incapaz de borrar porque el individuo me parece la cosa más hermosa que he visto en esta vida, incluso cuando está fuera de foco.
No reconozco esta persona que no duerme pensando en un “show & tell” de un niño de cuatro años. No me solidarizo con esta versión de mí misma que se castiga por no poder recordar cuáles son los días de educación física. No empatizo con esta persona cuyas prioridades son citas médicas pediátricas, compras de las marcas específicas de las meriendas que el niño al final no se come y deportes que ni siquiera entiendo. Me decepciona llegar al correo y buscar quince paquetes, preocuparme de que tuve un “drunk shopping spree” y abrir cajas para solo encontrar materiales de escuela y calzoncillos de Paw Patrol.
Extraño desayunar sola con mi mente, tomar café sin recalentar, ver una serie de un tirón, leer un libro de papel y cartón, tirarme espontáneamente a mi marido, ir a la playa sin motetes, no tenerle pánico al silencio y a la paz.
Recuerdo a mi abuelita (nacida en los treinta) usar la expresión: “qué barbaridad es más mujer que madre” con un desprecio que aún sin poder entender de niña lo que quería decir, sabía que aparentemente eso era lo peor que una mujer podía hacer, ser más mujer que madre. Hoy a mis treinta y nueve años la expresión me llena de envidia. Qué placer, qué privilegio poder ser más mujer que madre. ¿Cómo se hace? ¿Cómo le recuerdo a este cuerpo que era cuerpo antes de cargar y parir otro cuerpo? ¿Cómo vuelvo a ponerme primero? ¿Cómo logro que mi primer pensamiento del día sea mi propia hambre y mis propios apetitos en vez de inmediatamente continuar chequeándole la respiración?
Quizás al final del día sigo siendo como Campanita y apenas me cabe una emoción fuerte en el cuerpo a la vez. Y este maldito amor caníbal se come todo lo demás. Me ha quitado el hambre de hacer más dinero. Ha desalojado sin previo aviso mis ambiciones. Me ha evaporado las nostalgias de todo lo que pudo haber sido. Le ha quitado el brillo a la memoria de mis amantes y ahora todos esos otros amores que fueron avasalladores en su momento, se sienten escuálidos y raquíticos en comparación.
No me gusta lo que siento cuando se esconde y en dos segundos mi mente se va a los lugares más recónditos de mis oscuridades y estoy convencida de que no lo voy a volver a ver y tengo la profunda certeza de que me voy a morir en su ausencia, lenta y dolorosamente.
No me gusta repetirme, pero soy mamá, una sola vez, pero soy mamá y mi día es repetirme infinitas veces en variedad de tonos, en infinitos volúmenes, en intentos amorosos, en súplicas, en gritos, a veces en llantos y no importa cuán merecido fuese el regaño o incluso la cantaleta, termino disculpándome, pidiendo perdón por perder la paciencia, por subir la voz de más, por no pedir las cosas con amor y dulzura las setenta veces siete que se requieren para lograr que algo pase.
Nunca me han gustado los deportes, ni los entiendo, ni me conmueven, ni les encuentro la gracia. Estando encinta escuché a Mónica Puig hablar de cuando ganó las Olimpiadas (jugada que vi en la televisión mientras un restaurante entero gritaba como si a todos se les saliera el alma del cuerpo menos a mí que seguí tomándome mi vino impávida). Pero muy a mi pesar, ese día me bebí las lágrimas escuchándola hablar de su experiencia y por un momento pensé que de seguro cargaba en la panza un atleta. Era la única explicación lógica. Ahora paso la mitad de mi semana en campos de soccer, escribiendo en una computadora portátil para intentar ignorar el juego, para no emocionarme, para no querer golpear a los niños que lo empujan, para no ser esa madre que grita como posesa desde la orilla.
Nunca me han gustado las religiones, pasatiempos, grupos, dietas o instituciones que me huelan ni remotamente a culto. Nunca he entendido esa extraña predisposición que hace que la gente confíe plenamente en desconocidos porque se graduaron de la misma escuela, porque van al mismo gimnasio, porque participaron del mismo taller de rediseño personal o porque son fanáticos del mismo esquema piramidal, ya sea de bebidas energéticas, batidas verdes, tratamientos de la piel, equipo deportivo, nacionalidad, box de crossfit o grupo de Zumba. Sin embargo, debo confesar que he encontrado en mujeres que son madres de hijos contemporáneos, una unidad que en cualquier otro entorno me parecería sospechosa. Hemos desgastado el concepto de tribu con la misma intensidad que las limonadas y los bowls de açaí. Pero tengo amigas de mi hermano, que fueron mis más cercanas confidentes vía texto y Whatsapp en mis primeros meses de maternidad. Tengo amigas de las que me había distanciado o correspondían a capítulos cerrados de mis existencias pasadas, y la maternidad nos ha tendido rampas de acceso que se mantienen abiertas y operantes 24/7. Tengo nuevas amigas de la escuela de mi hijo, que me recuerdan cuándo hay que entregar proyectos, que me ofrecen buscar a Silvio si fuese necesario, que me prestan las nanas de los suyos, que me buscan antihistamínicos si algún insecto lo pica, que me hacen órdenes médicas para laboratorios y me consiguen citas médicas. A dos horas y media de mi familia y mis círculos de origen, estoy rodeada de mamás que absolutamente todos los días me hacen sentir menos sola en algo que puede sentirse tan aislante como ser mamá. Me ha dado trabajo hacer las paces con la cercanía que aparece con aquellas que paren a los mejores amigos de tus hijos. Y soy parte de un culto al que nunca me permití ingresar, aquel que ama a mi hijo, sube inmediatamente en escala de valor, le infiero lealtad, le tengo una súbita confianza y tiene en mi vida la más alta importancia.
Por ley me quedan 14 años de servicio. Y estoy clara de que no existe tal cosa como retiro maternal. Las presiones que siempre atribuí sociales salen de mi propia cabeza y no al revés. La culpa que siempre etiqueté como católica, ahora tiene una potencia superior, una capacidad de madre. Por algo será que decimos que alguien está de madre cuando es insoportable, algo está de madre cuando se sale de control y ser mamá es una lucha siempre perdida de tener o recuperar algún tipo de control.
No concibo que la única opinión que me importe es la de un niño de 4 años que le quedan mínimo 21 años de desarrollo cerebral. Solo su aprobación vale, y cabe destacar que básicamente solo apruebo cuando tomo decisiones dudosas, como dejarlo escuchar música inapropiada o ingerir alimentos altos en sodio, o seguir comprando irresponsablemente carritos para sumar a una colección infinita que poco a poco ocupa todos los espacios de mi casa, aparecen en la sala, en la cocina, dentro de la nevera, en la bañera, en las gavetas de mi ropa interior. No me gusta que sus palabras sean todopoderosas sobre mi propia noción de mí, no entiendo cómo las palabras de un ser que apenas lleva 5 años sobre la faz de la tierra se me entierran en las plantas de los pies como espinas de erizo que se van clavando aún más con cada paso que doy. Porque madre tiene y cuando está molesto lo que sale por su boca son balas calibre 50. Será que es más duro escuchar a mi hijo porque es la única dolorosa oportunidad que tengo de escuchar mis adentros.
Puedo llegar 20 minutos antes de que salga todos los días, y el día que llego cinco minutos tarde me siento como la mamá más negligente del universo. Puedo ir religiosamente a todos los juegos de soccer, a todas las prácticas, a todos los inventos escolares y el día que hubo una parada y me fui temprano para coger una reunión, se montó en el carro y me preguntó, encañonándome con la mirada más fija que me hubiese apuntado jamás, ¿dónde tú estabas en la parada? Te voy a cambiar por una de las mamás que sí estaban tomando fotos. Y sé que es una perreta y una malacrianza. Y sé que es un instante que probablemente no recordará ni en su adolescencia, pero la espina sigue migrando a tejidos más profundos, se me entierra en los huesos, se me encona entre los nervios.
Las cosas que tienen que ver con Silvio me alteran físicamente el cuerpo. Cuando se lastima siento calambres en las vísceras. Cuando llora todo mi raciocinio, mi educación y mi inteligencia se vuelven agua. Cuando grita, mi piel entera entra en histeria. Ser mamá para mí, es una condición degenerativa y psicosomática. Mi cuerpo dejó de estar en mi bando y me ataca. Mi maternidad es autoinmune.
Detesto casi pedirle permiso para hacerme un tatuaje nuevo, aunque pareciera que toda tinta, en piel o papel no hace otra cosa que nombrarlo, que conjurarlo, que intentar hacerlo permanente, como si para siempre yo pudiese seguir siendo relevante, vista, necesaria para él como lo será él para mí en contra de todas mis precauciones y predicciones.
Detesto este filtro maternal que me hace releer este escrito por semanas antes de publicarlo no por el temor ciertamente fundamentado de una cancelación generacional, no por ofender a las mamás que aman serlo y encontraron en lo que para mí es un campo de batalla, un paraíso terrenal. Ahora pienso en qué sentirá mi hijo cuando me lea, qué pensará de mí, si se sentirá menos querido, si pensará que no fue suficientemente deseado o si podrá entender que todo lo hago con el más profundo amor, aunque sin una mínima onza de vocación.
No me gusta ser mamá porque me gustaba ser libre. No me gusta ser mamá porque en mi caso, he vivido cosas emocionantes, he visto cosas hermosas, he sentido cosas mágicas que no dolían tanto. No me gusta ser mamá porque no sé hacer ni sentir nada a medias, todo tiene que ser al límite, rayando en la exageración, coqueteando con la peligrosidad. Mi regla siempre ha sido tirar la línea cuando no me gusta quien soy cuando estoy con alguien o en quién me he convertido dentro de un trabajo. No está mal visto decir en voz alta que a una no le gusta su trabajo, es más, una puede decir que no le gusta su marido y quizás alguien se ría. Pero cuando en un foro público una dice con la boca de comer que no le gusta ser mamá, la incomodidad es evidente. Las miradas suelen ser de espanto, de reprobación, seguido por un coro de alabanzas a la maternidad. Amo a mi hijo por encima de mis capacidades y mis obvias limitaciones. Siempre me han encantado las casas limpias y toda la vida he odiado con pasión púrpura todo lo relacionado con limpiar. Quizás mi repelillo a los trastes, las escobas y la maternidad, tiene que ver con una fobia perenne a todo lo asociado con domesticidad. Probablemente por eso la vida me dio un hijo silvestre que solo puede provocarme el más salvaje de todos los amores.
Parí un niño que me sacude con preguntas que me espantan mis frágiles creencias. Estoy criando a un hombrecito que cuestiona la autoridad con el mismo ímpetu que yo cuestiono hasta mis propias decisiones. Vivo con un ser que se cuela entre mis pensamientos, baila con mis miedos y me acaricia amorosa y afiladamente quien soy hasta la médula. A veces me asusta su humor negro, su sagacidad y hasta su prematuro uso de la ironía y el sarcasmo. Pero todas las veces me sonrío, sintiéndolo tan suyo, pero sabiéndolo en el fondo tan mío. No me gusta ser mamá como detesto la mayor parte del tiempo ser mujer.
Soy la mamá de Silvio y ya no tengo forma de presentarme o describirme sin sumar ese detalle a toda ecuación, a toda lista, a todo sueño, a todo filtro, a toda emoción, a toda decisión, a todo respiro.
No me gusta ser mamá, pero amo ser su mamá. Espero que el hecho de que no me guste, haga que en las partes menos serviles el tiempo pase más lento. Que las partecitas que amo sean eternas. Que siga pidiéndome por las noches que lo ayude a soñar con cosas bonitas. Que nunca deje de prometerme que siempre me va a visitar. Que siga partiendo de la premisa de que va a regresar al mundo y con la misma certeza declare que va a volver a ser mi bebé, aunque me vuelva a rajar el cuerpo, la vida y la existencia.